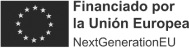Stress.
Mediación vegetal para un futuro sin agua
Construcción del paisaje mediterráneo
Todo el paisaje que conocemos está transformado por cientos de años de actividad e intercambio humano, y decimos que un bosque es natural. Con la industrialización y el éxodo rural la sociedad comenzó un distanciamiento del metabolismo y los ciclos naturales, estos procesos fueron suplidos por la ingeniería alimentada a base de energía mineral, buscando una supuesta eficiencia e higiene que permitiera el crecimiento humano. El éxito de estas estrategias de dominación del medio nos ha convertido en una amenaza, hemos pasado de ser una pieza más del engranaje a ser su principal transformador y desestabilizador. En una tierra tan afectada por nuestra actividad hemos de ser más conscientes todavía de lo que suponen y han supuesto tanto nuestras acciones como la falta de ellas, ya que hemos alterado por completo el equilibrio relativo.
Uno de los resultados de este cambio social ha sido entender y nombrar la naturaleza por oposición, como aquello que está más allá de lo humano, como la sucesión vegetal que se abre camino tras el abandono de nuestra actividad sobre un lugar, obviando que esa sucesión es consecuencia directa de nuestra afectación sobre el sitio. Pocas veces se explica de una manera simbiótica, a partir la relación que establecemos nosotres -animales- con el territorio, el resto de seres vivos, y su relación en el tiempo.
Como especie damos por sentadas muchas características adventicias como hechos eternos e invariables -siempre ha sido así-. Nuestra cultura, los productos y materiales que utilizamos, que vivimos y consumimos no son si no un resultado del movimiento, del cambio e intercambio entre sociedades y tecnologías concretos de cada momento de la historia. Solo así podemos entender que entendamos como propias y cultivemos ampliamente plantas como el tomate y la patata -originarios de América-, o la mayoría de frutales con los que nos relacionamos, como los almendros, ciruelos, manzanos, melocotoneros, cerezos, vides, etc. -originarios de Asia Central y Occidental-.
Estas plantas son consideradas alóctonas, plantas introducidas por el ser humano traídas de otro lugar desde el que la especie no podría haber llegado. Este traslado, aunque podía darse de forma descuidada como las semillas enganchadas en el pelo del ganado que se transporta, normalmente cumplía un objetivo. A lo largo de la historia siempre hemos comerciado con semillas y plantas para nuestros campos, jardines, huertos, plazas, parques, montes, casas... Buscamos plantas que nos sirvan como alimento, material o remedio, para que embellezcan y aromen los espacios que vivimos.
El paisaje que habitamos es parte intrínseca de nuestra cultura, es el resultado de la transformación de unas condiciones previas -topografía, hidrología, geología, biología- a través de nuestra interacción con ellas. En el panorama actual, en el que las condiciones climáticas están suponiendo un brusco cambio en el medio, es imprescindible responsabilizarnos de nuestros actos y ser conscientes de que nuestra cultura paisajística está en un proceso de transformación acelerado.
¿Nos imaginamos un país sin olivos, pinos y encinas?
¿Estamos preparadas para vivir en un desierto?
Mutar para adaptarse
Nos acercamos a una nueva extinción masiva debida al aumento de CO2, esta vez causada por nuestro “éxito“ como especie, de igual forma que unas primitivas algas llenaron de oxígeno la atmósfera provocando la muerte del resto de organismos para los que le era tóxico. Las variaciones y los ciclos de absorción de carbono, de calentamiento y glaciación son una constante de la historia de nuestro planeta, sin embargo nuestra alteraciones pueden hacer que los 100.000 años que duraba cada uno de estos ciclos históricos se reduzca a 200 años, pudiendo llegar a una glaciación después del gran calentamiento si las corrientes marinas se detienen.
La aceleración del cambio climático provoca una reacción de efectos en cadena impredecible, nuestras aproximaciones se vuelven inservibles y se quedan cortas cada pocos años en tanto la velocidad y recurrencia en que se producen las catástrofes son más vertiginosas que el tiempo disponible para interpretarlas, superan con creces nuestra capacidad para medir la interrelación de los factores causantes y sus consecuencias.
Los grandes sucesos climáticos de los últimos años -supertifones, inundaciones, incendios de sexta generación- desencadenan la selección natural a velocidad récord. Los huracanes Irma y Maria que azotaron las Bahamas en 2017 provocaron que haya cambiado para siempre la población de un lagarto endémico, debido a que sobrevivieron aquellos que tenían los dedos más largos y las patas traseras más cortas, los que mejor se pudieron agarrar a los árboles.
Las mutaciones, las variaciones casuales en el genoma de un ejemplar respecto al resto de su especie, generan una diversidad que facilita la supervivencia y enriquecen la biodiversidad. Han sido clave en el desarrollo de la agricultura, ya que los humanos hemos ido buscando aquellas que generaban un fruto mejor, y pueden ser clave en el futuro ya que pueden generar subespecies que se adapten mejor en el nuevo clima.
Simulación de huracanes y capacidad de agarre del Anolis scriptus
El clima se mueve y las plantas también, pero
En nuestro imaginario común asociamos la idea del cambio climático a esta catástrofe mundial en la que, a grandes rasgos, la acumulación de CO2 y otros gases en la atmósfera provocan que cada vez haga más calor y llueva en episodios más repentinos. Pocas veces se explica desde su propio nombre
¿Qué significa que el clima cambie?
¿Qué clima tenemos ahora y cuál tendremos?
Las predicciones nos enseñan un futuro en el que casi todos los climas se desplazan alejándose del ecuador, se trata de un proceso de desertificación en el que cada latitud pasará a tener el clima de su vecino del sur. En España las zonas templadas perderán sus veranos suaves, pocas zonas del norte serán lluviosas en verano, las zonas esteparias perderán sus inviernos fríos o dejarán paso a las desérticas especialmente en el sureste peninsular, en resumen, nuestro mapa del clima dentro de 50 años será más parecido al de Marruecos.
Otros estudios utilizan como base esta modificación del clima y muestran mediante mapas cómo cambiarán los hábitats idóneos para las principales especies de árboles europeas. En estos mapas podemos ver cómo se reducirán las encinas de las dehesas, o los pinos del sur.
Las especies de nuestro entorno tienen la capacidad de reproducirse y desplazarse, pero la velocidad a la que realizan esta transición y los obstáculos y el aislamiento que provoca la presión agrícola harán que no sea suficiente. Esta diferencia de tempos puede suponer que un lugar pierda sus hábitats y las especies que en ellos habitan antes de que estos hayan podido migrar a la nueva latitud equivalente y, a su vez, antes de que aquellas más cercanas al ecuador hayan podido ocupar el lugar.
Hábitat apto para el pino carrasco en 2022
Clima actual (clas. Koppen Geiger)
Hábitat apto para el pino carrasco en 2080
Clima en 2070 (escenario RCP8.5)
las tendremos que mover nosotres
En el verano de 2022 se produjo la peor sequía registrada a nivel europeo con un 47% del continente en situación de “peligro” y un 17% en “alerta” por los signos de estrés en la vegetación, llegando algunas masas forestales al punto de no retorno.
La escasa pluviometría española dificulta el crecimiento de la vegetación, necesitando esta de agua de escorrentía, del freático o de riego para poderse desarrollar. Con el cambio climático las lluvias se están produciendo en episodios más puntuales y torrenciales, lo que aumenta las épocas de sequía, la impermeabilización del terreno y el peligro de erosión del suelo fértil. 2023 está en camino de volver a ser un año récord.
Las cámaras termográficas son una forma de escuchar al medio a diferentes escalas, desde los satélites científicos como el Sentinel del programa europeo Copernicus, a los vuelos de dron y la toma de fotografías a pie para la agricultura. Nos muestran la temperatura de las superficies, permite identificar factores como la sequía, el estrés hídrico de las plantas y de la cubierta vegetal, y establecer análisis futuros de cómo evolucionará la distribución vegetal de un lugar. Esta tecnología es la que nos ha alertado del estado climático crítico en el que nos encontramos.
No obstante, los bosques existentes en España están en su mayor expansión desde hace 150 años. Masas de pinos uniformes -muchos de ellos de repoblación- llenan nuestro paisaje tras el abandono del campo, reduciendo la biodiversidad y la disponibilidad de agua en los ríos. Su gestión es insuficiente, no hay grandes herbívoros salvajes que ayuden a regularlos y en el paradigma actual no generan beneficio económico, a lo que se suma una lucha entre regulaciones conservaduristas y agricultores poco éticos. Sería ideal que estos bosques crecieran hasta convertirse en encinares dentro de 100 años, pero
Zonas de alerta por sequía el 21/07/2022
Temperatura del suelo el 17/07/2022
Robledal afectado por la sequía en la Farga de Beibé 2022
¿Qué hacemos si las sequías y los incendios los arrasan 4 veces en ese tiempo, devolviéndolos a la casilla de salida?
¿Qué pasa si desaparecen porque no se adaptan al nuevo clima?
¿Cómo responderá el medio cuando no haya agua suficiente para cultivos, consumo humano y crecimiento forestal?
Debemos ayudar a mantener los ecosistemas vivos, con árboles y plantas que den sombra, bajen la temperatura, mantengan los ciclos del suelo y den cobijo a la fauna.
Para ello tendremos que ayudar a las plantas desplazándolas a aquellas zonas donde pueden sobrevivir, eliminar los obstáculos para que lo puedan hacer de forma autónoma, reconocer y valorar las mutaciones que se adaptan al cambio climático y generar las condiciones de fertilidad y humedad para que estos procesos sean posibles.
La termografía es una herramienta de detección y de salud para todos los seres vivos, muestra las diferencias de temperatura corporal provocadas por el clima, enfermedades o infecciones. Es una tecnología que nos une de forma interespecie y que puede facilitar la identificación y comunicación de problemáticas y oportunidades frente a los retos que tenemos por delante.
Mapas térmicos de sentimientos subjetivos
Termografía cercana de un cultivo de cítricos mostrando diferentes niveles de estrés hídrico
“Dinámicas de metapoblaciones“. La desconexión física de un ecosistema aumenta el riesgo de extinción local, reduce la velocidad de recolonización y la estabilidad de toda la población.